A menudo, los dueños, aun amándolos, no saben nada de sus gatos. Cuando después de parir dos mininos se descubrió que Charles Chaplin, su gato remendado, era una hembra, Katherine Mansfield le contó a Virginia Woolf: «Estaba allí sin reaccionar mientras yo le acariciaba la tripita diciéndole: No es nada malo, viejo mío. ¡Antes o después tenía que sucederle también a un macho!».
Marina Tsvietáieva presumía de la atracción magnética que ejercía sobre los gatos, que, de hecho, no se le resistían. De un gato enorme que había encontrado en un hotel francés, decía: «Sobre las cosas esenciales sentimos de igual manera».
Ernst Jünger prefería los gatos a los perros porque «los gatos, sobre todo los siameses, olfatean la cultura, la necesitan como el aire que respiran». El gato no disturba el sueño y las reflexiones; es más, favorece ambas cosas con su aire de esfinge. «Su presencia sienta bien a la vida tranquila y contemplativa.» Un dato confirmado por Patricia Highsmith: «Un gato transforma una casa en un hogar. Un escritor no está nunca solo en su compañía, aun cuando esté bastante solo en su trabajo».
La reserva, de hecho, es una cualidad fundamental de los gatos, discretos incluso en sus expansiones sexuales. Graham Green observó asombrado a dos apareándose en la calle. «La gata, con los ojos entornados, emitía pequeños silbidos de satisfacción», pero, en cuanto advirtió la mirada de un extraño, se liberó del amplexo para refugiarse en la sombra. Cuan- do un fuerte afecto liga los animales a los humanos, el gato se eleva sobre las patas posteriores y aprieta la nariz contra la mejilla del dueño o le acaricia la mejilla con una pata. Se lo hacía Princesa a Henry James, quien acostumbraba a trabajar con un gato encima del hombro.
Los gustos de los gatos son imprevisibles. El gato color galleta de James Joyce prefería el pan con mantequilla. Hay que saber regañarlos cuando, por una acción mecánica, arañan a quien está jugando con ellos. Un día, Cocteau, en lugar de castigar a un siamés, lo regañó primero, y luego lo mimó sin parar hasta que el culpable acabó restregándose arrepentido entre las piernas de su víctima. El escritor, por otra parte, tenía en su apartamento nada menos que tres gatos: Nana, Tire-bouchon y Chifounette.
Según una difundida teoría había que elegir nombres que contuvieran un «crujido». Perfecto, por lo tanto, Mouche, el nombre de la gata de Hugo. «Poner nombre a un gato», sostenía Eliot, «es una empresa difícil.» En su opinión, se necesitaban, al menos, tres. Uno para usar a diario, otro más digno -«¿Cómo podría si no mantener el rabo perpendicular, enseñar los bigotes o sentirse orgulloso?»- y un tercero secreto, que sólo el animal conoce «aunque no lo confiesa nunca».
El comportamiento de un gato durante un viaje es imponderable. Bébert, el célebre gato de Céline permanecía tan tranquilo en el morral de su dueño mientras éste se fugaba de Francia con los colaboracionistas. Hasta cuando el escritor le ofreció su comida caducada, se apartó todo digno después de haberla olido con aire asqueado. «Se dejaría matar antes que tocar esta porquería… ¡Probablemente es más delicado, más aristocrático que nosotros, zafios sacos de mierda, que nos empapuzamos una y otra vez con las porquerías más repugnantes!»
En sus paseos cotidianos, el felino entabla amistad con los desconocidos que va a visitar. Sigmund Freud cuenta las visitas regulares de una gata blanca que, después de que hubiera entrado por la ventana, se acurrucaba sobre el célebre diván de sus pacientes, se dejaba acariciar y se bebía a conciencia la taza de leche que el psicoanalista le preparaba antes de que reemprendiera su paseo.
Contrariamente a lo que se cree, el gato puede ser fiable. El de Ernest Hemingway le hacía de nodriza en París al hijo recién nacido de su dueño. Quizá por ello, en memoria de aquella singular ama de cría, el escritor cubrió el jardín de su casa en Cuba de minúsculos montículos coronados con una pequeña cruz en memoria de los peludos difuntos. Pocos gatos son capaces de pasear con su dueño como hacen habitualmente los perros, pero el de Georges Simenon, Christmas, al que había encontrado por la calle el día de Navidad, «cuando paseábamos nos seguía, saltando de vez en cuando dentro de un jardín, para luego volver a alcanzarnos». Por su parte, Charles Dickens tenía, de pequeño, un gato que apagaba las velas cuando el padre del autor, absorto en la lectura, se olvidaba de acariciarlo.
La libertad del gato fascinaba a Guy de Maupassant: «Se va por ahí cuando le parece, puede dormir en cualquier cama, verlo todo, sentirlo todo, conocer todos los secretos, las costumbres o las vergüenzas de la casa. Se encuentra a gusto en todas partes».
Raymond Chandler, decepcionado por la pereza de su viejo persa negro, que había dejado de llevarle serpientes, admitía: «He amado a los gatos toda la vida y nunca he sido capaz de comprenderlos». André Malraux amaba tanto a los gatos como para dibujar su delicada silueta junto a su firma. «No recuerdo haber estado nunca sin un gato», confesaba Gabriele D’Annunzio. Aunque, al contrario que Baudelaire o Gautier, no los consideraba animales sagrados, disfrutaba de las cualidades que, a su juicio, tenían en común con las mujeres: «Los movimientos, la facilidad para la traición, la elasticidad moral y material, las carantoñas». Colette no cultivaba edulcoradas ilusiones sobre su bondad. Reconocía en el gato doméstico la majestad y la crueldad del tigre real, pero sabía hasta qué punto, a diferencia de los hombres, podía ser fiel. Para ella «el tiempo pasado con un gato no es nunca tiempo perdido». De un animal se podía aprender mucho. «Le debo a los gatos una especie de honorable disimulo, un gran autocontrol, una aversión por los sonidos brutales y la necesidad de callar durante mucho tiempo.»
Una opinión compartida por Hippolyte Taine, quien declaró: «He conocido muchos gatos y muchos filósofos, pero la sabiduría de los gatos es infinitamente superior».
*
EL AUTOR
Giuseppe Scaraffia nació en Turín en 1950. Se doctoró en Filosofía con una tesis sobre la idea de felicidad en Diderot y actualmente es profesor de Literatura francesa en la Universidad de La Sapienza de Roma. Sus sugerentes ensayos transitan siempre, de manera feliz, entre la erudición y la divulgación. Ha publicado numerosos libros, como La donna fatale (1987), Il mantello di Casanova (1989), Miti minori (1995), Gli ultimi dandies (2002), Sorridi, Gioconda!(2008) o Le signore della notte. Storie di prostitute, artisti e scrittori (2011). En español puede leerse también Diccionario del dandi (1981; Machado Libros, 2009).
Los grandes placeres (Trad. Francisco de Julio Carrobles. Cáceres: Periférica, 2015) reúne una serie de breves y deliciosos ensayos acerca de asuntos tales como los bouquinistas del Sena, el boxeo, la calvicie, las postales, el champán, las drogas, la frivolidad, la glotonería, los mapas, los senos, la sobriedad, el suicidio, los tatuajes, el café, los perros, las deudas, la ebriedad, la excentricidad, el sentimiento de culpa, el espiritismo, la higiene de los escritores, etcétera.
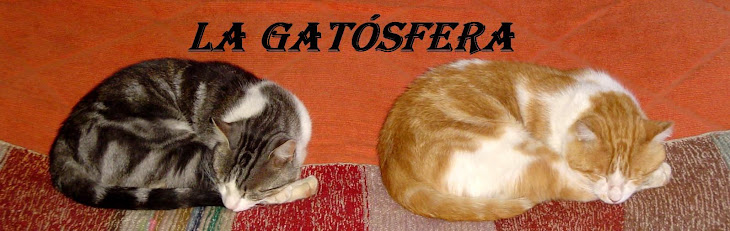





No hay comentarios:
Publicar un comentario