viernes, 5 de octubre de 2012
El gato dorado
-¿Ahora? -preguntó el artista viejo volviendo la cabeza en el sótano, hacia el hueco de la escalera por donde bajaba el pálido resplandor del día.
El gato dorado, sedosamente dorado, de algún modo dijo: -Miau -lo que quería decir “Todavía no”, y siguió allí como un pequeño sol tibio esperándolo acurrucado bajo la escalera.
El artista volvió a enderezarse y siguió tocando en su piano, ante la gran bocina grabadora modelo mil nueve veinte que ya no se usaba en ninguna parte y que sólo podía encontrarse en el sótano de ese café, ese humoso café melancólico donde hombres silenciosos fumaban, jugando a las cartas y el humo opacaba los espejos ovalados de grandes flores incrustadas en los bordes, y una caja registradora con ángeles labrados en el hierro, como una antigua diligencia siempre inmóvil hacía simplemente tilín, tilín. Y había una gran balaustrada de madera que separaba el salón familias del resto del café melancólico y allí, a la hora del té, hombres y mujeres se hacían furtivamente el amor con los ojos, mesas con mantel de por medio, bajo el techo que era muy alto y entre las columnas.
Y al fondo del salón familias una escalera bajaba al sótano; y en el sótano, desconocidos que nunca dejarían de serlo grababan discos mientras el artista los acompañaba tocando despacio, en su piano amarillento.
“Hoy es el día” pensaba mientras seguía el ritmo del jazz con el taco del zapato, y una banda de muchachos alrededor suyo tocaba su trasnochada música frenética que él acompañaba bastante mal, torpemente, porque él era mucho más lento que eso, y también más antiguo.
Miró de nuevo hacia la escalera:
-¿Ahora? -le preguntó con la mirada al gato dorado que apenas podía distinguir debajo de los escalones; pero esos ojos de sol invernal siguieron mirándolo obstinadamente sin contestarle.
Detrás, en la cola había un cantor de ópera que había sido famoso en su ciudad natal, una ciudad italiana de tercera categoría donde había cantado Lucía en el teatro municipal -un corralón con techo- y que ahora aquí, en Buenos Aires, era corredor de una compañía de vinos y grabaría un aria para poder escucharse los domingos a la mañana, en su victrola, en la pieza de conventillo donde vivía con su mujer y sus hijos. Además había una vieja, ajada y medio dormida, que alguna vez había cantado milongas en una confitería del centro y que antes había sido la mantenida de un ministro y que grababa discos para llevarlos a una prueba en la radio que no se haría nunca, y también para escucharse, en la cama vacía, ahora que estaba sola y nadie quería vivir con ella. Y además, en la cola había dos muchachos que cantaban tangos y querían empezar a hacerse conocer. El pianista los acompañaba a todos. Tenía los ojos cerrados y las cejas alzadas y se mecía al compás, abandonado a sí mismo. “Me espera”, pensó. “Hoy será el gran día.” Por fin había llegado. Hoy sería. O nunca más. Temblaba, por dentro. Y respiraba hondo como ante algo ímprobo y final. Abrió los ojos y así, con las cejas alzadas parecía siempre a punto de llorar, o decir algo inexplicable. En realidad tenía húmedos ojos judíos pero no lloraba nunca, aunque siempre solía entrecerrarlos como si recibiera el sol de frente, o como si estuviera condenado a sentir cosas que jamás podrían ser del todo dichas, viviendo en una incomunicada zona inefable. O como si hubiera visto toda la tristeza del mundo, junta. Dentro suyo.
Volvía todas las tardes, cuando el sótano estaba cerrado para las grabaciones y sentándose al piano tocaba viejas canciones judías, rehaciéndolas a su manera, escribiendo la música, valses vulgares sin demasiado brillo ni talento.
De pronto, en medio de la grabación de los muchachos y sólo audible para él que lo estaba esperando escuchó un solo Miau y mirando hacia el costado -porque la escalera estaba a un costado-vio a su gato dorado que con los ojos fijos en él mudamente le decía: “Vamos”.
Entonces, en medio de la pieza abandonó el piano, agarró su sobretodo, se caló el sombrero arrugado sobre sus desordenados y abundantes cabellos grises y sin despedirse -cosa muy extraña porque era sumamente respetuoso- subió despacio la escalera. Pasó frente a la caja y al estaño del mostrador, y la inmóvil diligencia de los ángeles labrados hizo tilín tilín despidiéndose y el patrón gritó:
-¡Eh! ¡Adónde va, maestro! -allí todos lo llamaban maestro como si fuera Beethoven. Salió del café con la certeza del que sabe a donde va hasta que se detuvo, volviéndose, esperando, con la vista puesta en la salida por la que habían aparecido todos los integrantes de la orquesta que le gritaron:
-¡Eh! ¿Está loco, maestro? -después salieron el cantor de ópera y la vieja, y los dos cantores de tangos, y él se los quedó mirando, a ellos que, silenciosos lo miraban a él, con media cuadra de por medio, viéndolos allí, amontonados en la puerta del café, el disco a medio grabar, esperando en la mañana de invierno, mientras el viento soplaba entre las ramas resecas del árbol de la vereda y le agitaba los mechones grieses que se escapaban por el sombrero.
Colándose majestuosamente pequeño entre los pies que obstruían la puerta salió el gato. Y entonces el artista empezó a caminar pensando que hoy era el gran día.
Caminaba delante y el gato lo seguía y eran como dos hermanos, caminando distanciados pero juntos, con los otros mirándolos irse y pensando en aquellos rumores que los hacían mateniendo larguísimas conversaciones, en el sótano, cuando el pianista tocaba para sí mismo por las tardes, con el fuego necesario para convocar a los ángeles y el gato lo escuchaba, acurrucado bajo la escalera, siempre.
El gato se trepaba a los árboles, husmeaba por los balcones y el artista sabía que volaba; algo lo alzaba y el gato, casi inmóvil, se dejaba arrastrar por el viento, como una hoja otoñal, dorada y leve, con el lomo encorvado, las patitas moviéndose, como nadando apenas, en el aire. Así hicieron varias cuadras y aunque el artista jamás se dio vuelta sabía que el otro estaba allí, tras él, por Sarmiento, solos y juntos, por las calles desiertas del invierno, hacia el hotel. “¿Realmente querrá este itinerario?” pensaba. En las esquinas esperaba que el otro lo alcanzara y cruzaban la calle juntos, uno largo, flaco y encorvado, con los ojos alucinados ardiéndole en la cara chupada, y el otro pequeño, tibio, intocable. El gato dorado era pura ternura, pero no se dejaba acariciar ni por toda la música del mundo. Era inalcanzable y cuando el artista intentaba tocarlo se le escapaba de las manos.
-¿Ahora? -preguntó. Habían dejado atrás los largos faroles de la plaza del Congreso y el gato subía corriendo delante suyo las escaleras de la pensión, con la alfombra de terciopelo fijada a cada escalón por varillas de bronce; esquivando el escobazo de la mujer se metió en la pieza. Cuando el artista llegó -hacía treinta y ocho años que vivía con su mujer allí- ya lo encontró sentado en la cama lamiéndose una pata, sin mirarlo.
-Ya llegaste ¿eh? cretino -su mujer lo insultaba desde abajo, porque era pequeñita y siempre tenía una flor sobre el vestido de salir, de terciopelo, aunque de tanto usarlo para entrecasa eso ya ni se notaba. La mujer estaba enamorada del pianista sin remedio. Siempre lo insultaba por haberla enterrado allí desde hacía años, por su desamor, y por pasarse la vida tocando en bailes de mala muerte y en casamientos y en aquel sótano, mientras sus paisanos acumulaban dinero. El artista le acariciaba el cabello y su ternura trataba de acallarla. Había dejado de escucharla hacía mucho. No la odiaba, pero tampoco la amaba. El artista amaba al gato. Y no la oía desde que comenzaba a gritar al amanecer contra la miseria y la tristeza, mientras él se paraba tiritando descalzo sobre los mosaicos fríos y se vestía sintiendo anhelosamente todo aquello que desentrañaría junto al piano aquella tarde como lo había hecho desde que tenía memoria, cuando había descubierto su duro oficio de músico. Y por las tardes solía pensar en aquella otra época, antes de venir a Buenos Aires cuando era muy joven y tocaba el acordeón vagando por las calles de pequeños pueblos europeos.
Entonces tenía dos camaradas: el manso violinista pálido con su barba de rabino y el agobiado clarinetista con su largo capote que olía a vino y su gorro de visera. En el crepúsculo, cruzaban la llanura nevada de pueblo en pueblo, de chacra en chacra, sus tres sombras violetas fugitivas sobre la nieve, sus figuras oscuras recortadas contra el cielo, bailando y tocando para sí mismos, uno tras el otro en fila india, en la inmensidad de la llanura nevada, libres como pájaros, creando mundos efímeros e inapresables, melodías como humo, tocando canciones más antiguas que sus propias memorias. Y en los pueblos tocaban en la calle, con judíos respetables con abrigos de cuellos de piel haciéndole corrillo y echando monedas en el gorro de visera. Aunque la mayoría de los judíos no fueran ricos y vivieran en la tristeza y la miseria y apenas juntaban algo de valor, algún pogrom oportuno se encargaba de arrebatárselo. Pero ellos traían la alegría. Y tocaban en las casas, en los casamientos y los bautizos, y les daban pan negro y un vaso de té, como pago. Y las madres les decían a sus niños: “Cuidado con los artistas, esos ‘shnorers’, esos ‘harapientos’ “, pero los amaban y les temían, porque ellos le daban nombre a todas las cosas y decían la verdad y esperaban, por todos, la edad dorada que terminaría con la opresión y la tristeza. Y el artista sabía que allí, por todo ese nevado país, miles y miles de judíos lo esperaban siempre y cuando estaba con ellos sentía que algo los fundía a todos, una honda alegría indestructible que florecía sobre el velado tono menor y atribulado de su música, una alegría en la que ellos lo necesitaban a él porque era la voz de todos; él, que era apenas un artista niño, un rey harapiento; él, que era el corazón del mundo.
Después los pueblitos ardieron. El humo oscureció el cielo. Todo aquello empezó a morir. Mil años de vida judía en Europa oriental empezaron a morir. Huyó a Buenos Aires. Y aquí vendió su acordeón porque ya nadie lo escucharía por las calles. Descubrió aquel sótano. Después los diarios idish le dijeron que allí todo había terminado.
Ahora componía y componía, sudando dentro de sus baratas y gruesas camisas a cuadros, en el sótano, y solía tocar su música para sus paisanos, cuando lo llamaban para algún casamiento. Pero cada vez las tocaba menos, porque sus paisanos se iban muriendo.
-¡Llegó! -dijo la cordial voz de bajo del sastre, su vecino de gran nariz enrojecida de frío-. Venga a tomar un vaso de té. -Había asomado la cabeza por la puerta-. ¿Qué lo hizo venir tan temprano, hoy? -dijo hablando en idish. Porque todos hablaban idish. El sastre, la mujer, el artista.
Entró en la pieza del sastre que tenía un empapelado floreado con manchas de humedad y en la araña ardía una sola lámpara. Por el balcón se veía un cartel colgado de la baranda, sobre la calle: “Sastrería Al Caballero Elegante, créditos, casimires, modelos de última moda, rebajas”. La sastrería era esa pieza de hotel.
-¿Y cómo está mi gatito, mi “kétzele”? -preguntó el sastre. Su gatito, pensó el artista mientras, en el frío húmedo que destilaban las paredes, se calentaba las manos, largas, delgadas y arrugadas, con el vapor que salía por el pico de la pava, puesta sobre el calentador. Miró los vidrios de la ventana opacados por vahos de frío y apartó con el pie unos retazos de tela esparcidos por el piso. Ahora el sastre tomaba su té junto a la deshilachada cortina con flecos y apoyaba el vaso en los mosaicos, junto a la gran tijera, sentado en una silla baja de asiento de paja, con un saco sobre las rodillas. El artista trató de encender la modesta estufa que tenían a medias con el sastre, porque ellos tres eran los únicos judíos del hotel.
Sí. El otro le había regalado el gato cuando tenía figura de recién nacido y había llegado misteriosamente a su puerta. Ahora pensaba que eso era un signo, un preanuncio de lo que estaba ocurriendo, con ése, que ahora sabía que era un gato dorado, un ser mágico y leve que poseía lo maravilloso.
-Pero cuente, cuente las novedades. Cuente qué composiciones interpretó hoy al piano -la misma ceremoniosa y levemente irónica pregunta de todos los días al regresar. ¿Sería posible que hoy tampoco sucediera nada? Sin embargo era el día. Miró al gato. Se restregaba suavemente contra las piernas del sastre que le acariciaba el lomo.
-Bah, “veis ij vos”, qué se yo, una banda tocando foxtrots, y un cantor de ópera y unos “shkotzin”, unos muchachones con sus tangos, lo de siempre.
-”Ketz” -dijo de pronto el sastre como hablando solo-. Gatos. Gatos eran aquellos los de la casa vieja -viejo hogar, “alter heim”, aquello que habían traído, como al crepúsculo, consigo. Y todos los días, antes del almuerzo tomaban té humeante con limón adentro y terrones de azúcar en la lengua y ya no estaban allí, en la calle Sarmiento, sino en algún nevado pueblo ya muerto.
-”En el horno arde un fuego pequeñito” -canturreó el sastre hamacándose apenas- “y en la casa se está bien, y el rabino enseña a los niños a leer el Alef Beis” -siempre canturreaba eso y respetaba al artista porque lo llevaba al sótano y le hacía escuchar esa canción.
-He recibido carta de mi hija -dijo el sastre-. Siempre recibía cartas. La mujer, ávida de amor, le tenía envidia al sastre porque recibía cartas.
-Bah -dijo su cabeza pequeñita asomada a la puerta, con ese tono desilusionado que era el único que tenía.
-¿Cuándo se casa? -preguntó. Era una pregunta sibilina, como cuando el sastre les pedía su parte para pagar el querosén de la estufa. La hija del sastre era maestra en un pueblo del interior y la mujer del artista la había querido casar infinidad de veces con algunos de los doctores, contadores públicos, ingenieros, toda la gente decente que ponía un aviso en el diario idish proponiéndose como maridos. “Hombre joven, buena presencia, contador público con estudio puesto y capital considerable busca mujer joven, distinguida, culta con fines matrimoniales. Seriedad y discreción.” Pero no había habido caso. Y hasta parecía estar por casarse con un “goy”, con un cristiano. Y entonces hablaba de ella como de un caso perdido y no dejaba pasar ocasión para pinchar al sastre.
-El sábado podríamos ir al teatro -dijo el sastre atento a su tela, cosiendo, hamacándose como un estudiante talmúdico. Levantando la vista, recorrió todos los figurines que tenía pegados en la pared, modelos de moda en 1940, y la gran plancha de carbón con su olor a tela húmeda debajo, y la infinidad de ropa colgada en perchas de alambre, y el espejo y el maniquí descabezado con un saco sin mangas encima.
-Habrá entradas gratis -miró de reojo al pianista con cierta infantil malicia-. Usted que tocó en la orquesta puede conseguirlas -teatro con orquesta compuesta por un piano, un violín, un saxofón, un aocrdeón, una tropeta, una mezcla inverosímil con un tambor, sobre todo una gran batería con muchos platillos, y un micrófono para que todo eso pudiera escucharse con claridad en la sala semivacía. Y galanes de cincuenta años que usaban faja para ocultar la panza.
-¿Otra taza de té? -dijo el sastre. Y de pronto agregó-: En esta época, en la casa vieja, era verano.
A veces, todavía, cuando estos temas se agotaban, hablaban de la guerra. En realidad siempre terminaban hablando de ella y de los crematorios. Suspiraban. El sastre, tomando el diario, preguntaba: -A ver, a ver, que noticias de Jerusalén llegaron hoy -y después leían el folletín en idish; echaban un vistazo a los titulares, enterándose lejanamente de lo que pasaba aquí, en esta ciudad donde vivían como exiliados, en este país y en esta calle que hacía decenas de años que conocían.
-Todo sube. Todos piden aumento -dijo el sastrecito meneando la cabeza. Ése era el tema que todavía no habían tocado.
-Desgraciado -susurró la mujer que volvía de la otra pieza, trayendo el mantel y los cubiertos a la del sastre porque en la suya no había mesa.
-Vamos, los dos a comer -dijo mientras se sacaba la flor del vestido y se la colocaba entre los cabellos. A veces se aburría de llevarla en el pelo y otras en el vestido. Y cambiaba, para variar.
“¿Ahora?”, pensó el artista mirando al gato. Pero éste lo miró con la dulzura que tienen todos los animalitos, los amantes y los niños cuando acarician con los ojos. Ese mediodía comerían un almuerzo frugal. Pero esa noche cenarían juntos porque era viernes. Una fiesta. Una cena opulenta. La vieja fiesta de Israel. Esa noche la mujer prendería las velas y el sastre diría el “kidush” y bendeciría el vino porque al anochecer recibirían a la Novia, a la bendita y bendecida novia de la paz del Sábado y la mujer iría a la sinagoga casi vacía, para recibirla con una docena de viejos y viejas, rezando. Después comerían pescado, y cantarían suaves canciones jasídicas salpicadas de pequeñas alegrías, exactamente igual que en su pueblo muerto.
Entonces, de pronto, sin que él lo esperara, y viéndose ya resignado a que esa tarde no pasara nada, de pronto, el gato dijo:
-Miau.
El artista se quedó tieso. El aullido le erizó la piel, como si él ya fuera un felino. Y a ese olor, inexplicable y familiar y entrañable de los frugales almuerzos de los viernes que presagiaban la fiesta sabática, y que tenía algo que ver con el olor a ropa hacía mucho tiempo guardada que flotaba en la pieza, a ese olor, se unió ese corto, único, imperioso llamado.
-Miau -dijo por segunda vez el gato. Y el viejo se puso de pie. “Es la señal”, pensó. “Acaba de decirme que ya es la hora.”
-¿Dónde vas, “shleimazl”; grandísimo infeliz? -dijo su mujer levantando la cabeza después de un instante de aturdida sorpresa.
-¿Qué pasa? -dijo el sastre con la boca llena, sin levantar la vista, metiéndose un pedazo de pan negro en la boca y volviendo a tomar un gran trago de leche. “Es la hora, es el milagro, ahora, en nuestros días” pensó el viejo. Y salió de la pieza.
“Te he esperado tanto”, dijo, “que hasta quizá supe que debías llegar así, entre las palabras de todos los días, y el presagio de la fiesta del viernes a la noche y el frío llenando de vapor los vidrios”.
-Ya sé, “kétzele”, hermanito -dijo en voz alta mientras bajaba la escalera con el gato delante aunque nadie lo entendió porque hablaba en idish-. Vamos a irnos lejos, muy lejos, hacia un lugar profundo, profundo y sin fin -pero el otro no agregó nada más a lo dicho y así, de pronto, el artista supo que el gato comenzó a volar. Hacía noches que él guardaba el secreto. Él solo en toda la ciudad. Gatos; centenares de gatos volando sobre los techos de la ciudad sin que nadie más que él los viera. Bandadas de gatos bajo la luna, que volvían de algo o huían de algo, o volaban hacia algo, quizá, él no lo sabía muy bien, y que le recordaban vagamente una canción muy lenta, y simple y honda, que nunca había conocido, que era la que él había querido tocar desde que había nacido. Y supo que había descubierto la música que había estado buscando toda su vida y que sólo quería hacerla suya, hacerse ella y conocerla y después cerrar para siempre su piano amarillento y no tocar sus teclas nunca más. Gatos volando sobre la ciudad bajo la luna, arrastrados por el viento, enarcados los lomos, casi inmóviles los cuerpos, dejándose llevar, como hojas secas, cruzando silenciosamente, lejos, arriba suyo. Y la canción era como un humo, inapresable, tan débil que parecía siempre a punto de deshacerse y poder ser destrozada por cualquier ráfaga, y sin embargo, interminable. Y el gato le había prometido enseñarle a volar con ellos, y al saber hacerlo sabría la música, toda la música. Durante días había estado esperando la señal, tensamente. Y por fin el día había llegado. Y el Día era ése. Y la canción sonaba a réquiem, quizá, no lo sabía; o a pequeña elegía, pero no podía saberlo; o quizá sonara a simple alegría de músico ambulante, o quizá hablara de su inexorable condena de crear, no sabía, no lo sabía. Y ahora volaría sobre la ciudad, sin agitar demasido los brazos, abandonado al cielo, entre las estrellas y la tierra, como los ángeles, casi de pie, levemente, como si nadara a través del aire, como si algo lo arrastrara, una mano invisible, empujándolo por la nuca y él volando así, inclinado hacia adelante, altísimo, mirando hacia abajo, hacia la tierra, lejana. Y ya volaba, sin saber cómo, y escuchando esa música ya la estaba sabiendo, y ya volaba de modo casi igual y como lo había esperado, y de pronto el gato volvió la cabeza y lo miró. Pareció decirle vamos, pero simplemente dijo: -Miau. Por última vez. Y quizá descendió. Y empezó a correr, a escaparse. El gato huía, se deshacía de él, lo dejaba solo, solo. Y el viejo corría detrás. Corrieron, corrieron, corrieron, cuadras y cuadras. Uno tras el otro. A veces el gato levantaba el vuelo y hacía piruetas en el aire hasta que en un momento dado se paró, desafiante, en el medio de la calle, mirándolo venirse, venirse, venirse.
-¡Cuidado, kétzele! -gritó desesperadamente el viejo, escondiendo la cara entre las manos crispadas para no ver.
El tranvía pasó por encima del gato dorado, deshaciéndolo. Después siguió viaje mientras algunos curiosos miraban al feo gato aplastado.
Sin embargo, no murió en seguida, sino que languideció, apenas unos segundos, en agonía, respirando cada vez menos. Hasta que se retorció en un espasmo y se detuvo todo. Y apenas hubo sangre sobre el cuerpo muerto.
-Almita -susurró el viejo como oración fúnebre-. Nunca supe quién eras. -Y dejó el cuerpecito frío.
-Está muerto -dijo el viejo entrando en la pieza, mientras los otros dos se separaban de la ventana.
-Apenas salió -dijo por lo bajo el sastre, que había apartado el plato y ya no pudo comer más. La mujercita lloraba. Siempre lloraba, por cualquier cosa. Se quejaba como quien respira y era como si algo siempre le crujiera adentro-. Apenas salieron -dijo-. Y yo vi cómo quisiste detenerlo. Pero ahí, ahí, no pudo dar dos pasos, y frente al umbral, en la vía, está muerto.
-Bueno -dijo el sastre despacio-, hermanitos, después de todo era un simple gato negro. Un vulgar y flaco gatito negro. Les traeré otro, les traeré otro.
El artista se puso el sobretodo raído, el sombrero por el que se escapaban los cabellos grises. Tomó las partituras. Se ató la bufanda y se cerró la camisa a cuadros gruesa y desteñida. Y salió.
En la escalera se topó con alguien.
-Era un alma tan callada… -dijo el viejo. Pero nadie lo entendió porque hablaba en idish. La mujer empezó a gritar de nuevo:
-¿Dónde vas ahora, “klezmer”, músico de tres por cinco, infeliz, pedazo de caballo, y en qué mala hora se me ocurrió casarme contigo? ¿Y cuándo vas a volver de tu maldito sótano? ¿Y por qué no terminaste la comida? -Le gritaba con los brazos en la cintura desde lo alto de la escalera.
-…tan callada… -repitió el viejo.
Pero ella tampoco entendió su estrafalaria explicación, aunque hablara en idish.
Cruzó la tarde, el vagamente dorado sol invernal.
Germán Rozenmacher
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
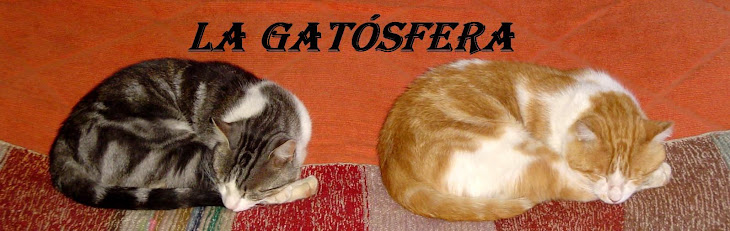





No hay comentarios:
Publicar un comentario