
Me preocupa esa costumbre de Fernández de dormir en el filo de las alturas.
Fernández duerme en equilibrio sobre el borde de los aleros y las canaletas de desagüe. Provoca escalofríos verlo oscilando al viento con los ojos cerrados en la cima del tanque de agua, la cumbrera del tejado -su lugar favorito, sobre todo cuando el sol de invierno en tibia las tejas-, las medianeras y las ramas más altas del árbol de paltas. ¿Puede alguien que no sea pájaro descansar sobre un alambre? Él sí. Los días de lluvia se refugia en el estante del lavadero para enroscarse en el vértice de una pirámide de latas de pintura seca y deja colgando medio cuerpo, una pata, una cabeza, una cola, siempre como para caerse. Todo el tiempo una siente dos impulsos contradictorios: el de cerrar los ojos, y el de montar guardia debajo con los brazos en canasta atenta al momento en que se precipite, pero no es posible vivir así, vigilando siempre, con el cogote doblado.
Desde chico- no tenía más de cincuenta días cuando Emilio lo dejó en casa- mostró esa peligrosa inclinación por los bordes, los extremos, las aristas, los márgenes y cualquier sitio desde donde fuera posible derrumbarse. Su misma aparición estuvo marcada por una señal de riesgo aéreo.
Hace unos años Emilio- Emilio es nuestro vecino- lo descubrió encaramado en la punta de su acacia, que es el árbol más alto de la cuadra; y lo bajó no porque Fernández diera muestras de sentirse en peligro sino precisamente porque todo hacía suponer que se quedaría allí para siempre. Vaya a saber por qué razón, siguiendo qué impulso, Emilio tocó el timbre en casa, nos entregó a Fernández que hasta ese momento nunca había sido nuestro y se fue. Un gesto tan natural y sorpresivo que no nos dio tiempo de reaccionar. A ver si se entiende: no parecía un regalo sino una devolución, sólo que esta vez no habíamos perdido nada y menos a Fernández, a quien repito no conocíamos excepto por haberlo visto ese día en la punta de la acacia. Emilio es uno de esos vecinos que siempre devuelve la pelota de mis hermanos cuando cae en su jardín; pero eso no era una pelota, por lo que no supimos si correspondía darle las gracias o no. Ahora que lo pienso nunca aclaramos con él ese asunto.
Desde ese día Fernández está con nosotros. (El nombre se lo puso mi madre, inexplicablemente, ya que no es un nombre sino un apellido, que no es el nuestro y ni siquiera el de Emilio.) De entrada nos resultó gracioso por los dibujos de la piel: sobre un fondo amarillo se destacan manchas de contorno complicado que a su vez contienen puntos, redondeles y líneas sinuosas. Incluso no es simétrico: su lado izquierdo es completamentente distinto que el derecho al extremo de que no parece el mismo según el costado desde donde se lo mire. Pero no es la piel de Fernández lo que nos interesa ahora.

¿Por qué esa vocación suya por desafiar los límites y exponerse al cuete? No sabemos. Es probable que no lo haga de intrépido, por amor al peligro,

ni porque el vacío lo atraiga con su enorme fascinación, creo haber dicho que usa esos lugares para dormir. Pienso más bien que se trata de una extravagante conducta heredada, o que ha nacido sin el músculo del vértigo.

Puede haber otra explicación: Fernández es de Libra, un signo de aire.

Lo cierto es que cualquier otro preferiría dormir en los almohadones de la casa en lugar de andar pendulando por los aires; otro sí, él no; jamás ha dormido sobre un almohadón. La única ventaja de esto es que no tenemos pulgas adentro.
A veces se cae.
Hace unos días se cayó.
Cayó de la palta como una fruta madura con tanta mala suerte que dio la cabeza contra la reja del dormitorio. Yo estaba en la cocina cuando escuché el ruido de ramitas secas al quebrarse, un golpe, el acorde de arpa de la reja vibrando y el aterrizaje propiamente dicho. Éste es Fernández, me dije, y salí pitando. Lo encontré desmayado sobre el macetón del helecho con un corte en la mollera. Fue horrible. Cuando lo levanté por las axilas, el cuerpo se le estiró como si fuera de masa.
Muy angustiada lo puse sobre una bandeja y corrí a lo de mi tío Calixto, que es enfermero diplomado y nos arregla todo. En el camino se me cruzaron todos los fantasmas: que hubiera perdido la memoria y no me reconociera -las imágenes que guarda la memoria son frágiles y un golpe en la cabeza las quiebra como arcilla de alfarero-, que se hubiera vuelto tonto, o loco de esos que ven cosas en el aire que nadie ve, que hubiera quedado sordo, o ciego, o solamente tuerto pero mudo. Por suerte nada de eso pasó.
Mi tío lo zurció y lo vendó -no quise mirar mientras lo zurcía-. Me lo devolvió despabilado, con una especie de turbante y las cejas rosadas de merthiolate. No recetó medicamentos pero me hizo una recomendación importante: que no lo dejara dormir durante las próximas tres horas para evitar el riesgo de una conmoción cerebral. Pasadas las tres horas estaría fuera de peligro.
Lo cargué de vuelta con la mayor delicadeza debido a su estado; nunca lo había visto tan frágil, tan necesitado de protección. Me acuerdo que en la esquina le di un beso y que debajo del beso caminó una pulga.
Lejos de tranquilizarme, mi tío me había puesto en un problema serio. Porque no he hablado todavía de la otra costumbre de Fernández.

No he dicho que de las veinticuatro horas que tiene el día, Fernández duerme alrededor de veintiséis.

Duerme sin pausa, con la dedicación de un atleta entrenándose para las olimpíadas del sueño,

duerme para llegar primero en cualquier maratón de párpados cerrados,

duerme porque se fatiga de tanto dormir. Ni siquiera conoce el sueño ligero: entra directamente en la cuarta fase -la de las ondas delta, la más profunda- y ahí se queda aunque la tierra trepide.

Tampoco esto tiene explicación, al menos científica. Baste saber que duerme como los próceres de mármol,

duerme con el sueño de abismo de las montañas,

duerme como una pirámide, como un menhir.

¿Cómo mantener despierta semejante cosa? ¿Dónde estaba el héroe capaz de la hazaña? He ahí el problema.
Pero en ese momento estaba en juego nada menos que la vida de Fernández. Y lo digo en singular -la vida- ya que a fuerza de recibir porrazos creo que de las siete que tenía al nacer le queda una sola, la que está usando.
Entré a casa con una desagradable sensación de peligro en el estómago. ¿Qué hacer?
La única solución -me dije- era contarte una historia lo bastante entretenida como para impedirle conciliar el sueño; una de esas capaces de arrancar a un oso de su letargo y encima conseguir que te aplauda. En ese momento ignoraba -y todavía ignoro- si había historias -como hay a alimentos- especiales para él; pero ya inventaría alguna adecuada, o varias, ¿por qué no? Siempre confié en mis habilidades para contar aunque hasta el momento nunca las había puesto a prueba en circunstancias tan dramáticas.
Así pues lo llevé derecho a mi pieza y lo acosté sobre la almohada. Rápidamente armé un plan: le contaría tres cuentos, exactamente uno por hora. Eso fue un jueves entre las cuatro y media y las siete y media de la tarde. Lo que sigue son esos tres cuentos tal como se los conté, incluidos algunos comentarios e incidentes propios del momento.
Como se comprenderá, no tenía más remedio que improvisar algo pronto. Si me tomaba más de dos minutos para pensar la historia, Fernández caería en uno de sus sueños de plomo. -También es cierto que a veces estas cosas salen mejor cuando uno no las piensa demasiado.
Recuerdo que me asomé a la ventana buscando inspiración.
Vi pasar un camión de verduras que seguramente descargaría en el mercado de la esquina, y vi el jardín ornamentado de mi vecina, la vieja aristocrática, que a esa hora controlaba desde su azotea los movimientos del barrio.
Tomé aire y me zambullí en la historia de la primera hora, que intitulé: LA GRAN DUQUESA Y LA PAPA.
Ema Wolf
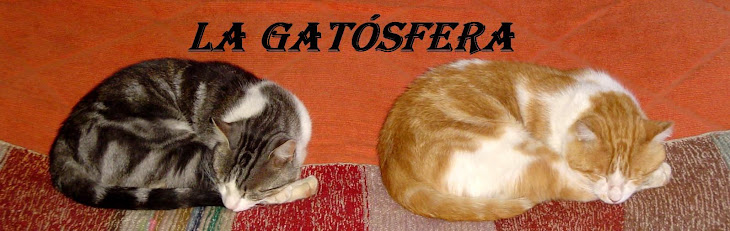





No hay comentarios:
Publicar un comentario